✍ La muerte del pasado [1969]
por Teoría de la historia
 John Harold Plumb se plantea como objetivo de su reflexión crítica, distinguir con la mayor nitidez posible entre «pasado» e «historia». El «pasado» es siempre «una ideología forjada con un fin preciso para dominar a otros hombres para orientar la evolución de una sociedad o para inspirar a una clase». Tal masa ideológica cuenta con una viscosidad y maleabilidad que asegura su permanencia, su casi perennidad. La «historia» sería, entonces, la disciplina científica cuyo objeto consistiría en desenredar la tela de araña del «pasado», en tanto que mixtificación, consciencia falsa, estafa de significado. El fin de la «historia» sería destruir el «pasado». El «pasado» en tanto que consciencia equivocada, tiene una doble dimensión: legalizar el «presente» y obscurecer el funcionamiento de las transformaciones sociales. En rigor: de reducir el proceso evolutivo de la especie humaría a una sucesión espasmódica inescrutable e inteligible, azorosa y por lo mismo, sancionadora de la explotación «presente». El «pasado» se constituye en el centro del terror, en el ojo fijo que nada ve. La tarea científica de la «historia» se define pues, como liberación. Para ello implica nada menos un total replanteamiento de la función del «historiador» cuya elección científica, precisamente por tal, le obliga a la subversión sistemática. Naturalmente el autor evita la tentación de programarla.
John Harold Plumb se plantea como objetivo de su reflexión crítica, distinguir con la mayor nitidez posible entre «pasado» e «historia». El «pasado» es siempre «una ideología forjada con un fin preciso para dominar a otros hombres para orientar la evolución de una sociedad o para inspirar a una clase». Tal masa ideológica cuenta con una viscosidad y maleabilidad que asegura su permanencia, su casi perennidad. La «historia» sería, entonces, la disciplina científica cuyo objeto consistiría en desenredar la tela de araña del «pasado», en tanto que mixtificación, consciencia falsa, estafa de significado. El fin de la «historia» sería destruir el «pasado». El «pasado» en tanto que consciencia equivocada, tiene una doble dimensión: legalizar el «presente» y obscurecer el funcionamiento de las transformaciones sociales. En rigor: de reducir el proceso evolutivo de la especie humaría a una sucesión espasmódica inescrutable e inteligible, azorosa y por lo mismo, sancionadora de la explotación «presente». El «pasado» se constituye en el centro del terror, en el ojo fijo que nada ve. La tarea científica de la «historia» se define pues, como liberación. Para ello implica nada menos un total replanteamiento de la función del «historiador» cuya elección científica, precisamente por tal, le obliga a la subversión sistemática. Naturalmente el autor evita la tentación de programarla.
[«La muerte del pasado», in La Vanguardia (Barcelona), 4 de abril de 1974, p. 54]
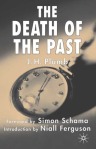 Da grima pensar que algunos volúmenes cuyas páginas guardan dosis de sabiduría suficientes para limpiar las ubicuas telarañas mentales agonizan, vírgenes, en las librerías de lance. Tal es el caso de “La muerte del pasado”, del profesor J. H. Plumb, un librito que Barral Editores publicó en 1974 y que aún hojeo con admiración y respeto. Es cierto que el nacionalsocialismo, el leninismo y el fascismo, las tres supercherías que Plumb machaca con talante riguroso, y que ayer no más enfervorizaban a las masas con apelaciones a un pasado apócrifo, están, por ahora, en hibernación. Y también es cierto que las falacias divulgadas en los cursos de formación del espíritu nacional sólo se convierten en best-sellers cuando un chusco las reúne en una antología del disparate. Sin embargo, aunque parecía demostrado que las manipulaciones de la historia siempre tienen una vida efímera, implican un derroche estéril, y a menudo generan colosales escabechinas, nuevas camadas de expertos en la canonización de la mitología y del “espíritu nacional” vuelven a la carga, convencidos de que podrán acomodar el pasado a las necesidades del presente, de que los métodos que emplean para practicar el adoctrinamiento encubierto son infalibles, y de que ellos tendrán éxito donde sus precursores fracasaron. Se equivocan. “La muerte del pasado” arremete, precisamente, contra el vicio recurrente de emplear la historia como vehículo para dicho adoctrinamiento encubierto. Según Plumb, la verdadera función de los historiadores consiste en “entender lo acaecido en cuanto tal, sin pretensión alguna de ponerlo al servicio de la religión, del destino nacional, de la moral o de la santidad de las instituciones”, en tanto que la última barrera que cierra el paso a la auténtica historia es “la aversión a ver las cosas como son, por más contradicciones que esa actitud acarrea con las versiones del pasado acreditadas en la sociedad a que uno pertenece”. Recientemente, exhortaciones a utilizarla historia como instrumento de catequesis nacionalistas se encuadran en el marco del fenómeno que denuncia Plumb: la desvalorización de esta disciplina, subordinada a los imperativos políticos. “No es un azar señala Plumb que en las grandes crisis sociales, cuando las autoridades seculares o las antiguas creencias se derrumban socavadas por las contradicciones, brote un caudaloso raudal de escritos históricos y de controversias entre historiadores. Las guerras entre poderes acarrean inevitablemente guerras entre versiones del pasado, sean poderes políticos o poderes eclesiásticos los que estén en liza”. Cualquiera que desee medir la posibilidad de valorar objetivamente los testimonios y documentos históricos, sin caer en su aprovechamiento proselitista, deberá preguntarse cómo interpretará dentro de un siglo o una década, un investigador responsable el cúmulo de informaciones contradictorias acerca de lo que ocurre hoy en España. Probablemente se sentirá tan perplejo como nosotros, aunque otros historiadores, socialistas, conservadores o nacionalistas, no vacilarán en presentar ese pasado con los perfiles que a ellos les convengan. ¿Quién nos garantiza, pues, que lo que nos cuentan las partes interesadas acerca de lo que sucedió hace mil, quinientos o doscientos años, tiene algo que ver con la realidad histórica y no es otro ejercicio de adoctrinamiento encubierto? Tiene razón Plumb cuando afirma: “De nada se ha hecho un uso más bastardo que de la noción del pasado. El porvenir de la historia y de los historiadores está en expurgar la relación de los hechos humanos de esos espejismos engañosos de un pasado imbuido de finalidad… Ojalá dé la historia con su verdadero rumbo… Ojalá nos forje un pasado nuevo, tan verídico y exacto como sea posible, que contribuya a devolvernos nuestra verdadera identidad, no de americanos, de rusos, de chinos o de ingleses, no de blancos o de negros, de ricos o de pobres, sino de hombres”.
Da grima pensar que algunos volúmenes cuyas páginas guardan dosis de sabiduría suficientes para limpiar las ubicuas telarañas mentales agonizan, vírgenes, en las librerías de lance. Tal es el caso de “La muerte del pasado”, del profesor J. H. Plumb, un librito que Barral Editores publicó en 1974 y que aún hojeo con admiración y respeto. Es cierto que el nacionalsocialismo, el leninismo y el fascismo, las tres supercherías que Plumb machaca con talante riguroso, y que ayer no más enfervorizaban a las masas con apelaciones a un pasado apócrifo, están, por ahora, en hibernación. Y también es cierto que las falacias divulgadas en los cursos de formación del espíritu nacional sólo se convierten en best-sellers cuando un chusco las reúne en una antología del disparate. Sin embargo, aunque parecía demostrado que las manipulaciones de la historia siempre tienen una vida efímera, implican un derroche estéril, y a menudo generan colosales escabechinas, nuevas camadas de expertos en la canonización de la mitología y del “espíritu nacional” vuelven a la carga, convencidos de que podrán acomodar el pasado a las necesidades del presente, de que los métodos que emplean para practicar el adoctrinamiento encubierto son infalibles, y de que ellos tendrán éxito donde sus precursores fracasaron. Se equivocan. “La muerte del pasado” arremete, precisamente, contra el vicio recurrente de emplear la historia como vehículo para dicho adoctrinamiento encubierto. Según Plumb, la verdadera función de los historiadores consiste en “entender lo acaecido en cuanto tal, sin pretensión alguna de ponerlo al servicio de la religión, del destino nacional, de la moral o de la santidad de las instituciones”, en tanto que la última barrera que cierra el paso a la auténtica historia es “la aversión a ver las cosas como son, por más contradicciones que esa actitud acarrea con las versiones del pasado acreditadas en la sociedad a que uno pertenece”. Recientemente, exhortaciones a utilizarla historia como instrumento de catequesis nacionalistas se encuadran en el marco del fenómeno que denuncia Plumb: la desvalorización de esta disciplina, subordinada a los imperativos políticos. “No es un azar señala Plumb que en las grandes crisis sociales, cuando las autoridades seculares o las antiguas creencias se derrumban socavadas por las contradicciones, brote un caudaloso raudal de escritos históricos y de controversias entre historiadores. Las guerras entre poderes acarrean inevitablemente guerras entre versiones del pasado, sean poderes políticos o poderes eclesiásticos los que estén en liza”. Cualquiera que desee medir la posibilidad de valorar objetivamente los testimonios y documentos históricos, sin caer en su aprovechamiento proselitista, deberá preguntarse cómo interpretará dentro de un siglo o una década, un investigador responsable el cúmulo de informaciones contradictorias acerca de lo que ocurre hoy en España. Probablemente se sentirá tan perplejo como nosotros, aunque otros historiadores, socialistas, conservadores o nacionalistas, no vacilarán en presentar ese pasado con los perfiles que a ellos les convengan. ¿Quién nos garantiza, pues, que lo que nos cuentan las partes interesadas acerca de lo que sucedió hace mil, quinientos o doscientos años, tiene algo que ver con la realidad histórica y no es otro ejercicio de adoctrinamiento encubierto? Tiene razón Plumb cuando afirma: “De nada se ha hecho un uso más bastardo que de la noción del pasado. El porvenir de la historia y de los historiadores está en expurgar la relación de los hechos humanos de esos espejismos engañosos de un pasado imbuido de finalidad… Ojalá dé la historia con su verdadero rumbo… Ojalá nos forje un pasado nuevo, tan verídico y exacto como sea posible, que contribuya a devolvernos nuestra verdadera identidad, no de americanos, de rusos, de chinos o de ingleses, no de blancos o de negros, de ricos o de pobres, sino de hombres”.
[Eduardo GOLIGORSKY. «Adoctrinamiento encubierto», in La Vanguardia (Barcelona), 1 de enero de 1996, p. 22]
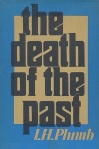 El pasado ejerció durante mucho tiempo una poderosa influencia aunque maligna en muchos aspectos; «se filtró a través de los intersticios de la sociedad, manchando todos los pensamientos, creando una veneración de las costumbres, de las tradiciones y de la sabiduría heredada», actuando como un «baluarte contra la innovación y el cambio» -según J. H. Plumb-. Pese a ello, conocer mejor la historia acaba emancipando a la humanidad de estas trabas; la investigación objetiva ha disipado los poderes míticos de la antigüedad, los presagios fatales, y las reclamaciones de autoridad. «El viejo pasado se muere… y es que tendría que ser así. Lo cierto es que el historiador debería decirle «adiós que te vaya bien», pues estuvo colmado de fanatismo, de vanidad nacionalista, y de dominación de clase». La historia que está reemplazando a ese viejo mal pasado «ayudará a mantener la confianza del hombre en su destino y creará para nosotros un nuevo pasado tan verdadero y tan exacto como seamos capaces de hacerlo». Es cierto que la intuición histórica ha progresado. La conciencia del pasado como una tela de araña de acontecimientos contingentes sujetos a una reevaluación incesante suplanta las ideas de una exposición predestinada o una crónica moral. La antigüedad ya no confiere poder ni prestigio de forma automática, ni tampoco los orígenes primordiales parecen ya la única llave a los secretos del destino. El viejo uso ejemplar del pasado ha sido «socavado, criticado con dureza y desacreditado por el crecimiento mismo de la historia». De igual forma, el avance tecnológico debilita el papel del pasado cotidiano -en la opinión de Plumb-. «La sociedad industrial, a diferencia de las sociedades comerciales, artesanales o agrarias a las que ha reemplazado no necesita el pasado… Los nuevos métodos, los nuevos procesos, las nuevas formas de vida de la sociedad científica e industrial no tienen sanción en el pasado ni tienen raíces en él»; nosotros ahora miramos atrás sólo como «una cuestión de curiosidad, de nostalgia, de sentimentalismo… La fuerza del pasado en todos los aspectos de la vida es muchísimo más débil de lo que era hace una generación; la verdad es que pocas sociedades han tenido nunca un pasado en una disolución tan galopante como esta». Al psicoanálisis se le da un crédito similar porque libera a los individuos de la tiranía de sus infancias; el recuerdo guiado tranquiliza a los pacientes de su regresión obsesiva y les permite vivir en el presente más que en el pasado. Liberado de la terrible carga de la historia, el hombre moderno ya no va a hombros de las generaciones pasadas «como los acróbatas en el circo» -en palabras de Ortega y Gasset- sino que «salta de sus hombros y llega a lo más alto de la tienda del circo solo y libre». Sin embargo, la declarada emancipación del pasado no ha reemplazado del todo a la dependencia previa. Michael Oakeshott, de todas formas, califica de ilusión «la creencia (de Plumb) de que en la actualidad la actitud «histórica» hacia el pasado es más común de lo que solía ser; la mayoría de la gente sigue usando -y abusando- de la historia para sus propios propósitos inmediatos». Las ideas anteriores sobre el pasado pueden ser desacreditadas académicamente, pero no vencidas; las viejas perspectivas persisten junto a las nuevas, de la misma forma que las reliquias se mezclan con las novedades y la novela histórica con la ciencia ficción futurista. En una fecha tan temprana como 1969, Plumb pensaba que «la necesidad de raíces personales en el pasado» era más pequeña que «hace tan sólo cien o cincuenta años» -una afirmación que dudo que nadie en la actualidad pueda repetir-. Lejos de ser de menos trascendencia, el pasado parece importar cada vez más; innumerables facetas de la vida moderna reflejan su mayor importancia. Las reliquias físicas son talismanes nacionales atesorados -un interés global manifiesto en las designaciones de la Convención sobre el Patrimonio Mundial-. Las demandas del Tercer Mundo para la restitución de las antigüedades de las colecciones occidentales, por no mencionar la cruzada griega para el retorno de los Mármoles de Elgin, realzan el papel crítico de las reliquias y los documentos como símbolos de la identidad colectiva; nada inflama tanto el sentimiento nacional como las amenazas al patrimonio objetual y archivístico. Lo cierto es que la acusación de pasión histórica de Paul Valéry se parecía de forma sorprendente a la diatriba de Plumb contra el siniestro pasado ahistórico: «La historia es el producto químico más peligroso que haya creado el intelecto… Ella da a la vez sueños y ebriedad. Llena a la gente de falsos recuerdos, exagera sus reacciones, exacerba los viejos sufrimientos y anima unas veces los delirios de grandeza, otras las manías persecutorias. Hace que naciones enteras se amarguen, se hagan arrogantes, insufribles, o engreídas». Además, la «historia» es todavía tan reverenciada, tan arriesgada -y tan manipulada- como el «pasado» en cualquier tiempo anterior. Un siglo más adelante, las conclusiones de Nietzsche parecen una refutación aceptable para la muerte del pasado de Plumb: «¿Dices que no hay más mitologías vivientes? ¿Están dando las religiones sus últimas boqueadas? ¡Mira a la religión del poder de la historia y a los curas de la mitología de las Ideas, con sus rodillas llenas de cicatrices».
El pasado ejerció durante mucho tiempo una poderosa influencia aunque maligna en muchos aspectos; «se filtró a través de los intersticios de la sociedad, manchando todos los pensamientos, creando una veneración de las costumbres, de las tradiciones y de la sabiduría heredada», actuando como un «baluarte contra la innovación y el cambio» -según J. H. Plumb-. Pese a ello, conocer mejor la historia acaba emancipando a la humanidad de estas trabas; la investigación objetiva ha disipado los poderes míticos de la antigüedad, los presagios fatales, y las reclamaciones de autoridad. «El viejo pasado se muere… y es que tendría que ser así. Lo cierto es que el historiador debería decirle «adiós que te vaya bien», pues estuvo colmado de fanatismo, de vanidad nacionalista, y de dominación de clase». La historia que está reemplazando a ese viejo mal pasado «ayudará a mantener la confianza del hombre en su destino y creará para nosotros un nuevo pasado tan verdadero y tan exacto como seamos capaces de hacerlo». Es cierto que la intuición histórica ha progresado. La conciencia del pasado como una tela de araña de acontecimientos contingentes sujetos a una reevaluación incesante suplanta las ideas de una exposición predestinada o una crónica moral. La antigüedad ya no confiere poder ni prestigio de forma automática, ni tampoco los orígenes primordiales parecen ya la única llave a los secretos del destino. El viejo uso ejemplar del pasado ha sido «socavado, criticado con dureza y desacreditado por el crecimiento mismo de la historia». De igual forma, el avance tecnológico debilita el papel del pasado cotidiano -en la opinión de Plumb-. «La sociedad industrial, a diferencia de las sociedades comerciales, artesanales o agrarias a las que ha reemplazado no necesita el pasado… Los nuevos métodos, los nuevos procesos, las nuevas formas de vida de la sociedad científica e industrial no tienen sanción en el pasado ni tienen raíces en él»; nosotros ahora miramos atrás sólo como «una cuestión de curiosidad, de nostalgia, de sentimentalismo… La fuerza del pasado en todos los aspectos de la vida es muchísimo más débil de lo que era hace una generación; la verdad es que pocas sociedades han tenido nunca un pasado en una disolución tan galopante como esta». Al psicoanálisis se le da un crédito similar porque libera a los individuos de la tiranía de sus infancias; el recuerdo guiado tranquiliza a los pacientes de su regresión obsesiva y les permite vivir en el presente más que en el pasado. Liberado de la terrible carga de la historia, el hombre moderno ya no va a hombros de las generaciones pasadas «como los acróbatas en el circo» -en palabras de Ortega y Gasset- sino que «salta de sus hombros y llega a lo más alto de la tienda del circo solo y libre». Sin embargo, la declarada emancipación del pasado no ha reemplazado del todo a la dependencia previa. Michael Oakeshott, de todas formas, califica de ilusión «la creencia (de Plumb) de que en la actualidad la actitud «histórica» hacia el pasado es más común de lo que solía ser; la mayoría de la gente sigue usando -y abusando- de la historia para sus propios propósitos inmediatos». Las ideas anteriores sobre el pasado pueden ser desacreditadas académicamente, pero no vencidas; las viejas perspectivas persisten junto a las nuevas, de la misma forma que las reliquias se mezclan con las novedades y la novela histórica con la ciencia ficción futurista. En una fecha tan temprana como 1969, Plumb pensaba que «la necesidad de raíces personales en el pasado» era más pequeña que «hace tan sólo cien o cincuenta años» -una afirmación que dudo que nadie en la actualidad pueda repetir-. Lejos de ser de menos trascendencia, el pasado parece importar cada vez más; innumerables facetas de la vida moderna reflejan su mayor importancia. Las reliquias físicas son talismanes nacionales atesorados -un interés global manifiesto en las designaciones de la Convención sobre el Patrimonio Mundial-. Las demandas del Tercer Mundo para la restitución de las antigüedades de las colecciones occidentales, por no mencionar la cruzada griega para el retorno de los Mármoles de Elgin, realzan el papel crítico de las reliquias y los documentos como símbolos de la identidad colectiva; nada inflama tanto el sentimiento nacional como las amenazas al patrimonio objetual y archivístico. Lo cierto es que la acusación de pasión histórica de Paul Valéry se parecía de forma sorprendente a la diatriba de Plumb contra el siniestro pasado ahistórico: «La historia es el producto químico más peligroso que haya creado el intelecto… Ella da a la vez sueños y ebriedad. Llena a la gente de falsos recuerdos, exagera sus reacciones, exacerba los viejos sufrimientos y anima unas veces los delirios de grandeza, otras las manías persecutorias. Hace que naciones enteras se amarguen, se hagan arrogantes, insufribles, o engreídas». Además, la «historia» es todavía tan reverenciada, tan arriesgada -y tan manipulada- como el «pasado» en cualquier tiempo anterior. Un siglo más adelante, las conclusiones de Nietzsche parecen una refutación aceptable para la muerte del pasado de Plumb: «¿Dices que no hay más mitologías vivientes? ¿Están dando las religiones sus últimas boqueadas? ¡Mira a la religión del poder de la historia y a los curas de la mitología de las Ideas, con sus rodillas llenas de cicatrices».
[David LOWENTHAL. El pasado es un país extraño. Madrid: Akal, 1998, pp. 507-508]
